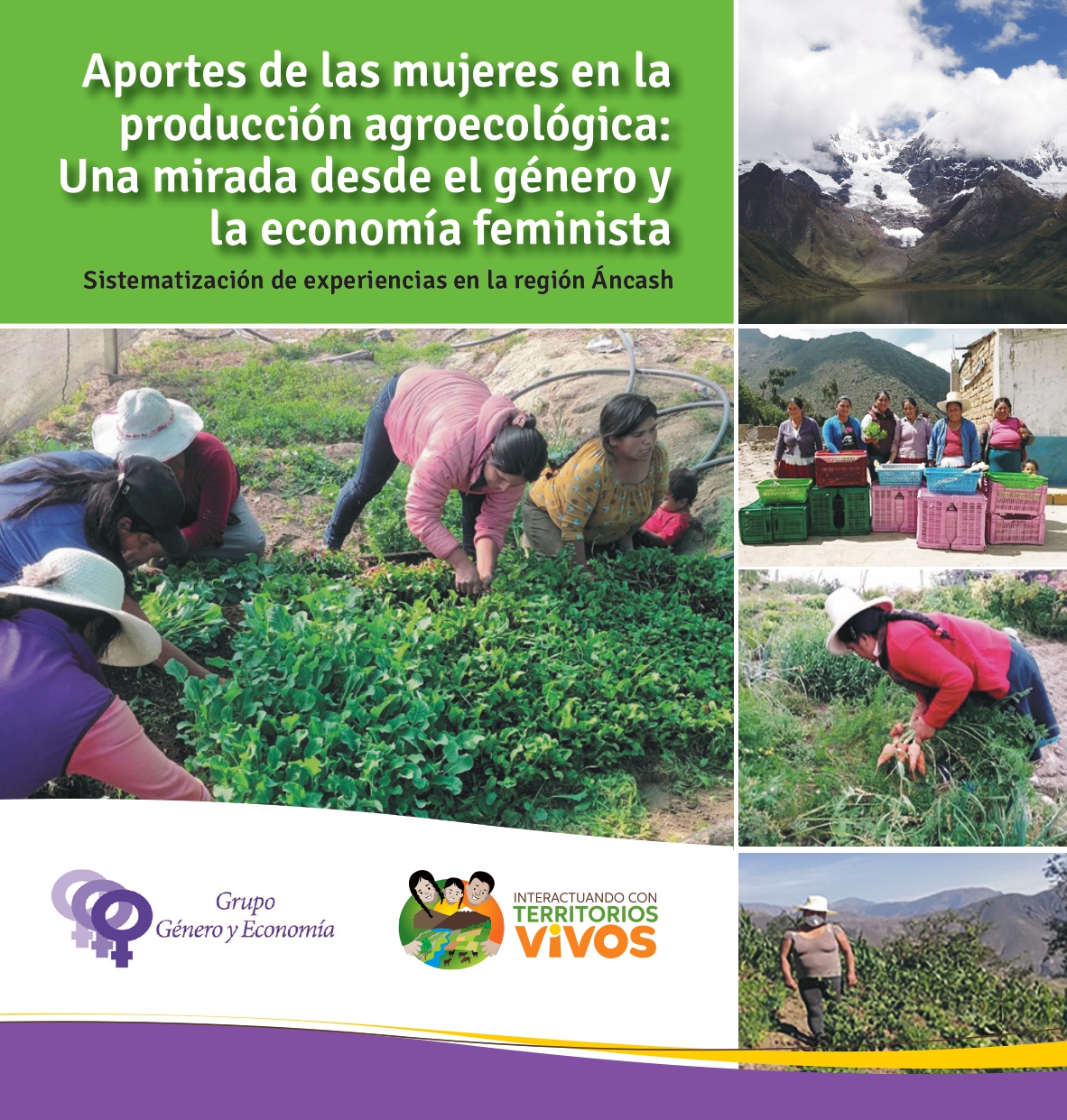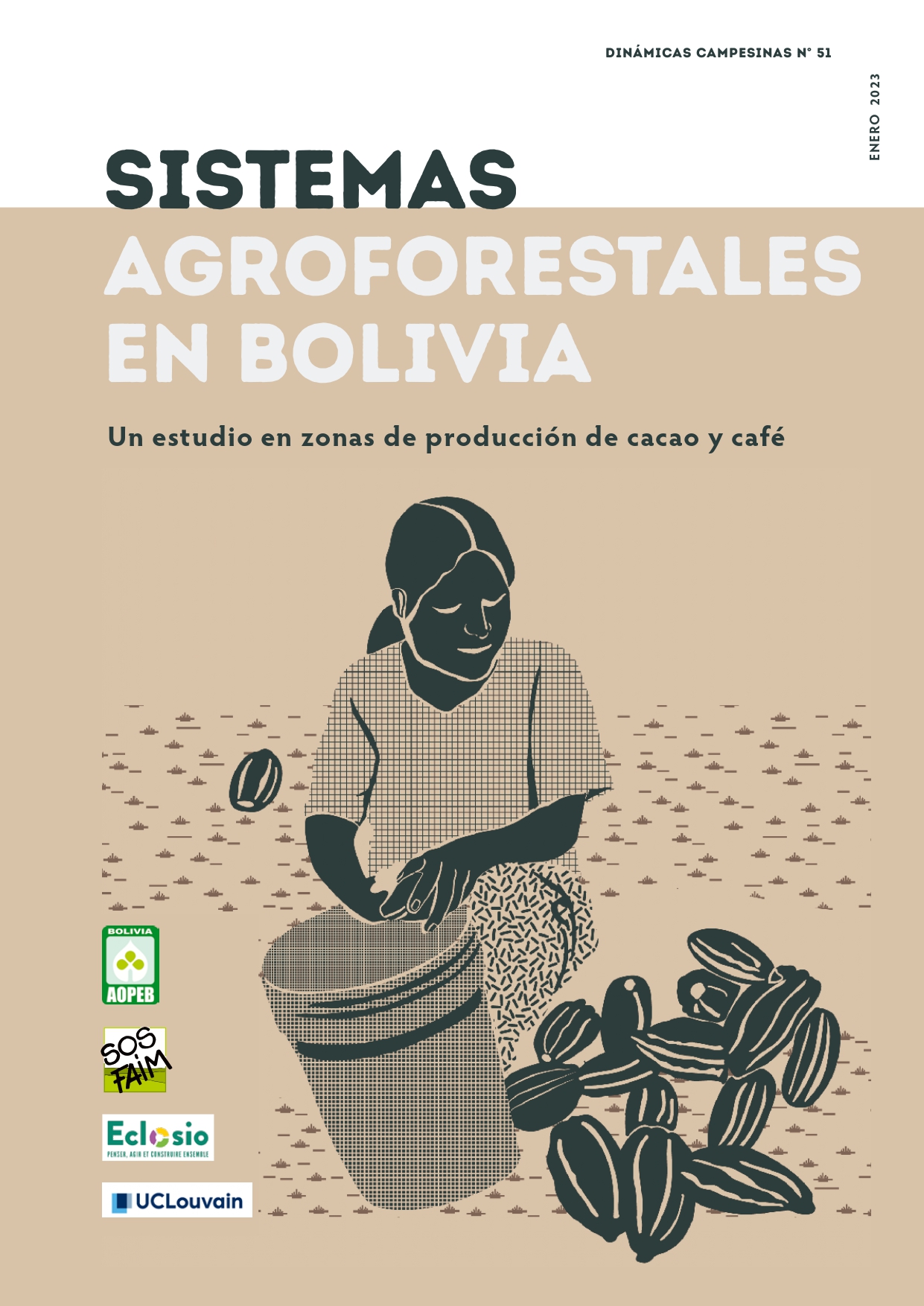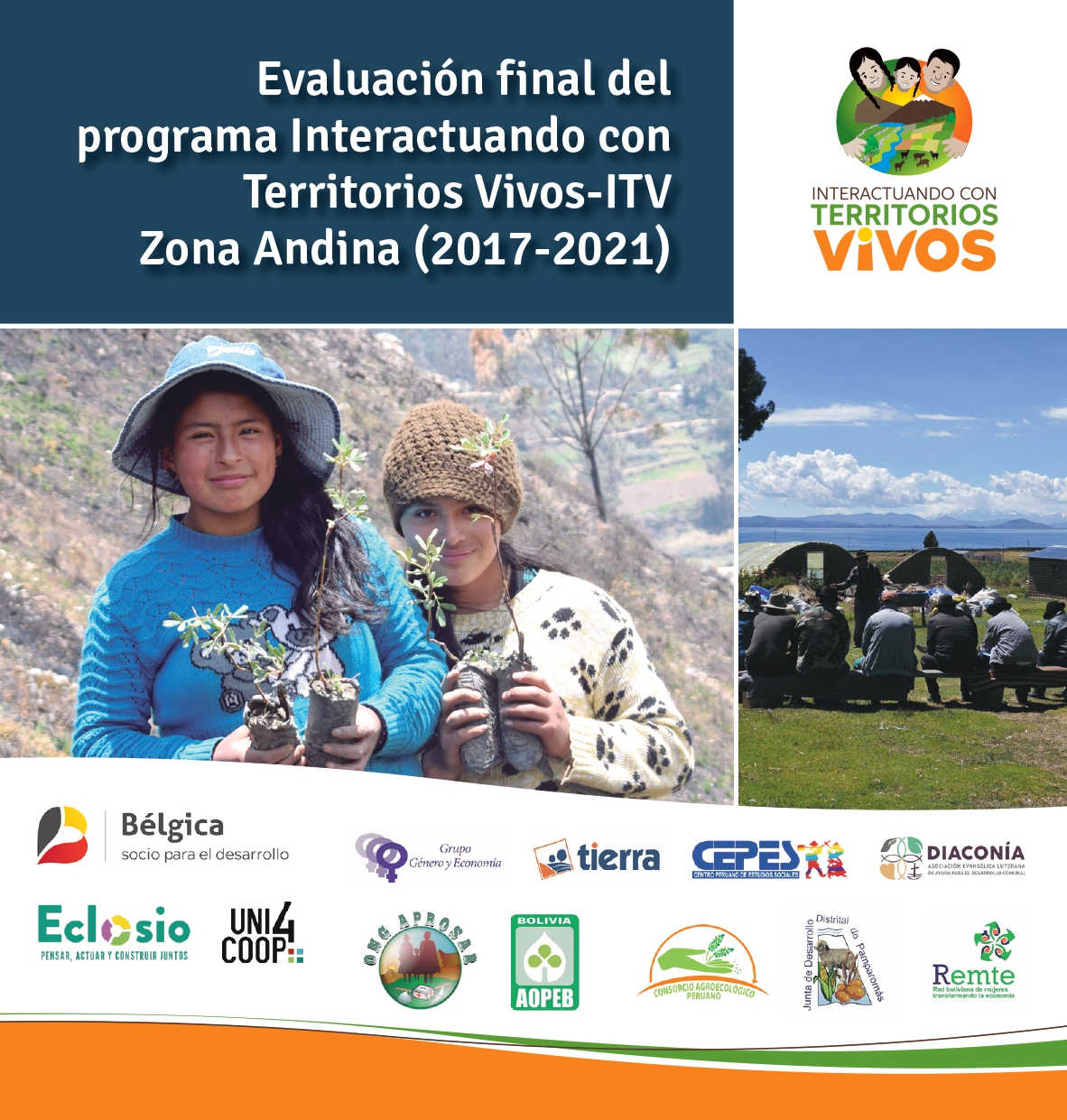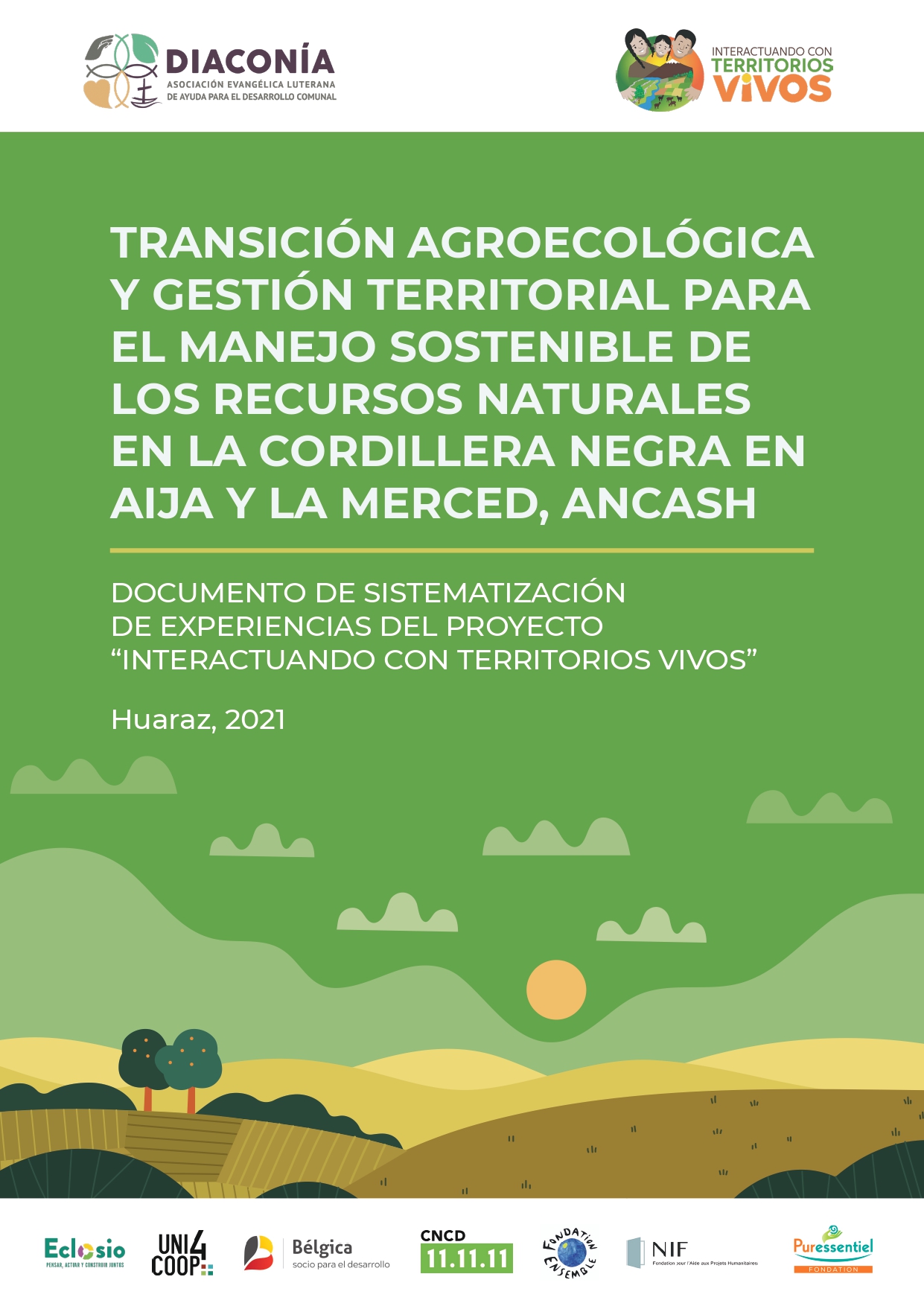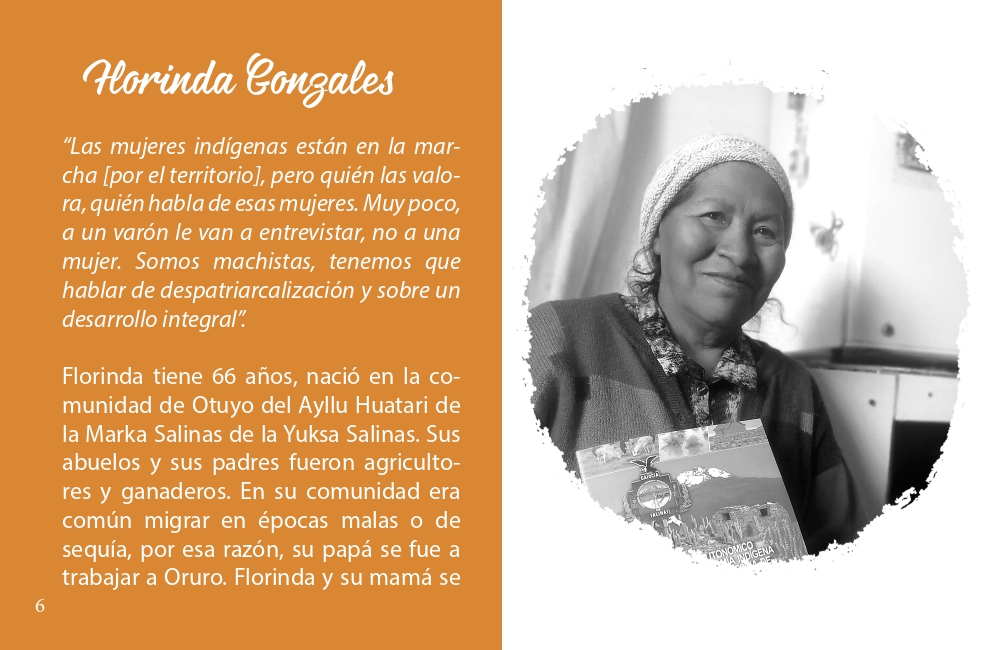Walter Chamochumbi (*)
Cuando en marzo de 2020 la OMS oficialmente caracterizó al Covid-19 como la pandemia provocada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), llegamos al 2022 con reportes de +314 millones de personas infectadas con varias secuelas y +5.5 millones de fallecidas, cifras que siguen cambiando debido al impacto de las nuevas olas y variantes del virus, demostrando el inmenso grado de afectación y levedad de la humanidad. Y al igual que con la crisis ambiental y el cambio climático, la evidencia científica hoy nos reconfirma la alteración dramática en las interacciones y desequilibrios de los sistemas económicos, sociales y naturales del planeta, inviabilizando -en los hechos- la aspiración y necesidad imperiosa de cambiar para avanzar hacia una transición cierta al desarrollo sostenible.
Desde el célebre informe de la Comisión Brundtland para la ONU de 1997, cuando por primera vez se anunció al mundo el concepto desarrollo sostenible o sustentable, son diversas las corrientes críticas de pensamiento sobre los alcances reales y viabilidad de este modelo, ya que sus principios, armonización y desempeño de las variables económica, social y ambiental han sido cooptadas por la arquitectura de gobernanza económica global, en base a los axiomas libre mercado y crecimiento económico, normalizando su hegemonía disruptiva sobre los sistemas sociales y ambientales, deviniendo en una praxis de desarrollo -no sostenible- que, sin embargo, se pretende justificar como un efecto colateral ante el supuesto “inexorable” progreso de la humanidad.
La discusión sobre el futuro de la humanidad es pues muy controversial e incierta, porque frente a la pandemia del Covid-19, sus relaciones causales con el modelo neoliberal, las crisis ambiental y climática, se ha configurado un escenario de desarrollo mucho más dispar, complejo y volátil donde impera el cálculo político, económico y comercial de los países industrializados y de las empresas multinacionales antes que la solidaridad, la salud pública, la justicia social y climática, el respeto a los derechos fundamentales y mucho menos el respeto y reconocimiento a los derechos de la naturaleza.
Los esfuerzos en el multilateralismo y la buena gobernanza global son socavados sistemáticamente por el negacionismo y las teorías conspirativas, por la mediocridad de los políticos y líderes mundiales de turno, por la corrupción y los grandes intereses e inhumanidad de los poderes fácticos que rigen la economía global. En efecto, la pandemia desnudó la realidad de +1300 millones de personas pobres que padecen hambre, exclusión y mayor vulnerabilidad social. Por eso resulta cuestionable la muy desigual respuesta sanitaria de los países y la injusta distribución de las vacunas; o frente al cambio climático, al criticarse la decepcionante COP 26 de 2021 en Glasgow por sus insuficientes acuerdos. Impera pues la falta de liderazgo y compromiso real de la comunidad internacional por el bien común.
Debido a este comportamiento poco responsable y errático de los principales líderes mundiales y de las élites políticas, es relevante y necesario el rol movilizado y vigilante de la sociedad civil organizada y la convergencia de las diversas fuerzas sociales frente al estatus quo. En Perú y Latinoamérica, por ejemplo, región más desigual del mundo, la historia nos reseña cómo se imponen los intereses políticos y económicos a las urgencias de orden social, ambiental, cultural y ético, sobre democracia y derechos humanos. Por eso el debate y la acción ciudadana no se agota, ya que mientras las élites y grupos de poder, los gobiernos y partidos políticos de distintas ideologías persistan con posturas desfasadas, difusas, poco éticas y/o autoritarias, los nuevos procesos políticos y sociales que se van gestando pueden ya configurar escenarios de confrontación mayor entre ideologías extremas versus propuestas de justicia social, equidad y desarrollo en paz y democracia, o cuando se exige al estado garantizar la vida, la salud y mejores servicios como derechos básicos frente a la lógica del mercado.
Urge pues seguir la ruta crítica de cambios, que implica: deslindar con el inmovilismo; animar procesos sociales, políticos y éticos de amplia participación ciudadana, donde libertad, solidaridad y democracia son nociones básicas e instrumentales en procesos cooperativos de desarrollo a escala territorial; proyectar una nueva transición sociedad-naturaleza con igualdad de derechos y con cambios radicales en las estructuras políticas y económicas, rediseñando la relación entre mercado, estado y sociedad; co-construir un marco teórico-instrumental de desarrollo con óptica holista que incorpore saberes, experiencias y lecciones; facilitar diálogos plurales y continuos -de abajo hacia arriba- edificando procesos y relaciones institucionales a nivel local-nacional, entre estados-naciones, aportando y consolidando iniciativas y pactos políticos sociales por la buena gobernanza y desarrollo.
(*)Asesor de Eclosio, Programa Región Andina.
————
Descarga el artículo ⤵️